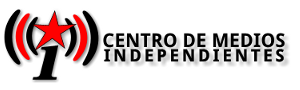Diez días más digno, de lo personal a lo político
0Rubén Ávila G.
“Total: no pasa nada:
me desangro.”
Manuel José Arce
La última vez que lo vi nos matamos de la risa. Ya no lo encontraré en ningún sitio, lo mataron a balazos a la vuelta de la esquina y nada, no pasó nada. Bailamos tras la caja en que yacía, bailamos llorando frente a su tumba. Nos robaron la posibilidad de su sonrisa.
No fue el primero. Los proyectiles seguían pasando al lado, cayéndole al amigo, al hermano, hermana, hijos, hijas, uno tras otro, bum, cae, bum. Ya no son los XX que en la comodidad nos son indiferentes. Aunque te enteres de las muertes y lamentes lo que pasa, sigues tu vida, trabajando, comiendo, te sientes lejano, aunque te pase rozando. De pronto lo que lees en los diarios empieza a sucederte a ti. Es a tu gente, a tu querida gente a la que matan.
Entonces te carcome la zozobra constante al caminar por esas calles, donde y cuando, pareciera, la vida, tu vida, no vale nada. Que igual te pegan un tiro o te violan. Sentirse tan poca cosa, tan pequeño y vulnerable por la vida, de alguna forma, te endurece y te llena de ternura, todo al mismo tiempo, a flor de piel.
Tengo una memoria repleta de cadáveres, desde el primer dolor humano remonto mis recuerdos. Nací en medio de una guerra, y desde mi casa de ladino respiraba miedo. Creciendo en el terror y en el silencio. En una burbuja, es cierto, pero la fetidez se colaba desde entonces por los resquicios de las puertas, que falsamente acomodadas protegían mi niñez.
Era el año 1981 y masacraban en las sierras a recién nacidos, con tantas ganas de la vida, como las que yo traía. Ellos morían con la cabeza estrellada en un árbol, o ni siquiera nacían: eran arrancados de los vientres de las madres y yo, mientras tanto, me alimentaba abrigado en la burbuja, qué alegría. En casa no se hablaba, el silencio era la norma… nadie quería desaparecer en una calle a la vuelta de la esquina, o ser acribillado por gendarmes, perseguido por orejas, recibir amenazas. Mejor permanecer inmune, inmóvil, callado. Uno de niño no se entera, pero lo presiente, sabe que algo horrible ocurre afuera.
El tiempo se entremezcla, y aunque hay quienes se atreven a negar la historia, abanderando el olvido, pareciera que los tiempos insisten en amalgamarse, en confundirse. Esta violencia, la de hoy, es la hija de aquélla que flotaba en la atmósfera de mi infancia.
El ayer y el hoy transcurren, pues, en una perenne sensación de desamparo: aquí se puede hacer lo que a las bestias les plazca. Se vive en un país de sicarios y torturadores vanagloriados en su poder y en sus lingotes, complacidos en sus latifundios, ellos y sus perros. Y lo peor es que uno se acostumbra; no lo acepta, pero se asume. Uno empieza a despedirse de los amigos contemplando la posibilidad que pueda ser la última vez. Sonará melodramático, pero así sucede, trágicamente, eso te pasa dentro y te carcome.
La violencia se transforma. Niños que se matan entre ellos en medio de la exclusión y la miseria. Los hijos y las hijas de los barrios marginados, vueltos asesinos a base de olvido y odio, de planes macabros de inestabilidad, planeados y ejecutados por quienes prometen estabilidad, seguridad y mano dura.
Los niños de posguerra nacen hoy en medio de la muerte, de heridas sin cura y mal tratadas. Sin atisbos de justicia, ni siquiera la necesaria para reivindicar el valor de nuestra vida. Y otra vez, la explotación, el escarnio, la ignominia de quienes nos gobiernan y dominan. Las causas de aquella guerra siguen latentes en el campo y las maquilas, en el hambre, en los arrabales urbanos, y en los techos repletos de chinches y de lluvias, en el asesinato cotidiano de nuestros sueños y alegrías, en la entrega de la tierra, de la vida.
Y sin embargo, se mueve. La gente se mueve, nos movemos, se lucha. Se sigue caminando tras la vida. Abrimos fosas clandestinas buscando la memoria. Para que los vivos le prestemos nuestra voz a los que ya están muertos y muertas.
No hay que reavivar heridas, dicen los patrones. – ¡Señores, caciques asesinos, no estamos abriendo las heridas, porque nunca se han cerrado, ni se cerrarán nunca! ¡Las heridas hechas por sus manos no tienen cura alguna, ni olvido, ni perdón! – ¿Cómo perdonar tremenda atrocidad?… Atrocidad tras atrocidad, sin ser señalada, sin ser castigada. La paz sobre esas bases es de mentiras. El juicio de estos actos está cargado de ideología, tienen razón los gorilas, pero no es ni comunismo, ni terrorismo. Juzgar y condenar a autómatas desdichados se llama humanismo. Está plagado de amor y de esperanza, de futuro.
Condenar a generales, comandantes y finqueros genocidas, enloquecidos de odio y ambición, es un grito que viene desde lo profundo de lo humano. Es gritarle a esta especie de bestias, que aquí no se puede masacrar, arrasar comunidades, y condenar a millones a la oscuridad, a la esclavitud, o a la muerte lenta, la que viene con el hambre, con la enfermedad, con el terror, con la imposición de sus proyectos de muerte. Basta. Gritar, o mejor dicho cantar, desde la dulce voz de la justicia y la ternura, que esto no puede suceder sobre la faz de la tierra, que esto no puede ocurrir en nuestra especie.
Así fue, se juzgó y condenó a este hombre turbio de corazón enfermo. No es una venganza, no se confundan; para seres como él no existe castigo suficiente, ni calabozo lo suficientemente enmohecido para que se pudra en vida lentamente. Ni colgándolo de cabeza como a Mussolini. No hay manera. Quizá, y si acaso existe, de eso se encargaran en el infierno del imaginario cristiano. No queremos vengarnos, no queremos convertirnos en lo que ellos son y han sido; si eso sucediera ya no habría por qué luchar ni en qué creer. Se pide justicia, verdad y esperanza. Una esperanza, no nacida del que espera inútilmente a que la vida se torne bella de la nada, sino la que nos mueve a creer que ese otro mundo, con el que soñamos, es posible, que es digno ser humano. Y luchar, cada quién desde nuestra trinchera, contra la impunidad, la muerte y el olvido.
El día que el general fue condenado, las mujeres Ixiles bailaron llorando y todos y todas bailamos y lloramos con ellas. Los ancianos levantaban sus manos callosas de tanto y tanto trabajo, y sus ojos se inundaron de amor y de esperanza. Y yo, al igual que tras los amigos asesinados, lloraba y reía, bailaba. Ese día tenía ganas de abrazar a cualquiera que se me pasara por la calle. ¡El dinosaurio está preso y hemos ganado todos y todas! Como querer que cada peatón celebrara conmigo tremenda victoria humana.
Diez días duró esta fiesta de esperanza. Y así, me sentí por diez días más digno. Esa sensación de ser un ciudadano, que vive en un país donde la vida vale algo, donde hay juezas y jueces valientes, y que -como dice la canción- honran la vida. Diez días sólo. Haciendo gala de poder y de cínica impunidad, los mayores juzgadores del país nos clavan un cuchillo por la espalda. Nos dicen, a su modo, que la vida no vale nada. Que nos despidamos de nuestros amigos, de nuestra gente querida, cada vez que la veamos, como si fuera la última.
Pero que no se crean vencedores, si nos creen adormecidos, o que sumidos en la gran desesperanza confeccionada por sus manos traidoras, nos quedaremos quietos o calladas o conformes.
A los reveses ya estamos más que acostumbrados, seguimos caminando, todas y todos bailando tras la vida. Ahora con más ganas, pues la dignidad que nace de la justicia no se olvida.